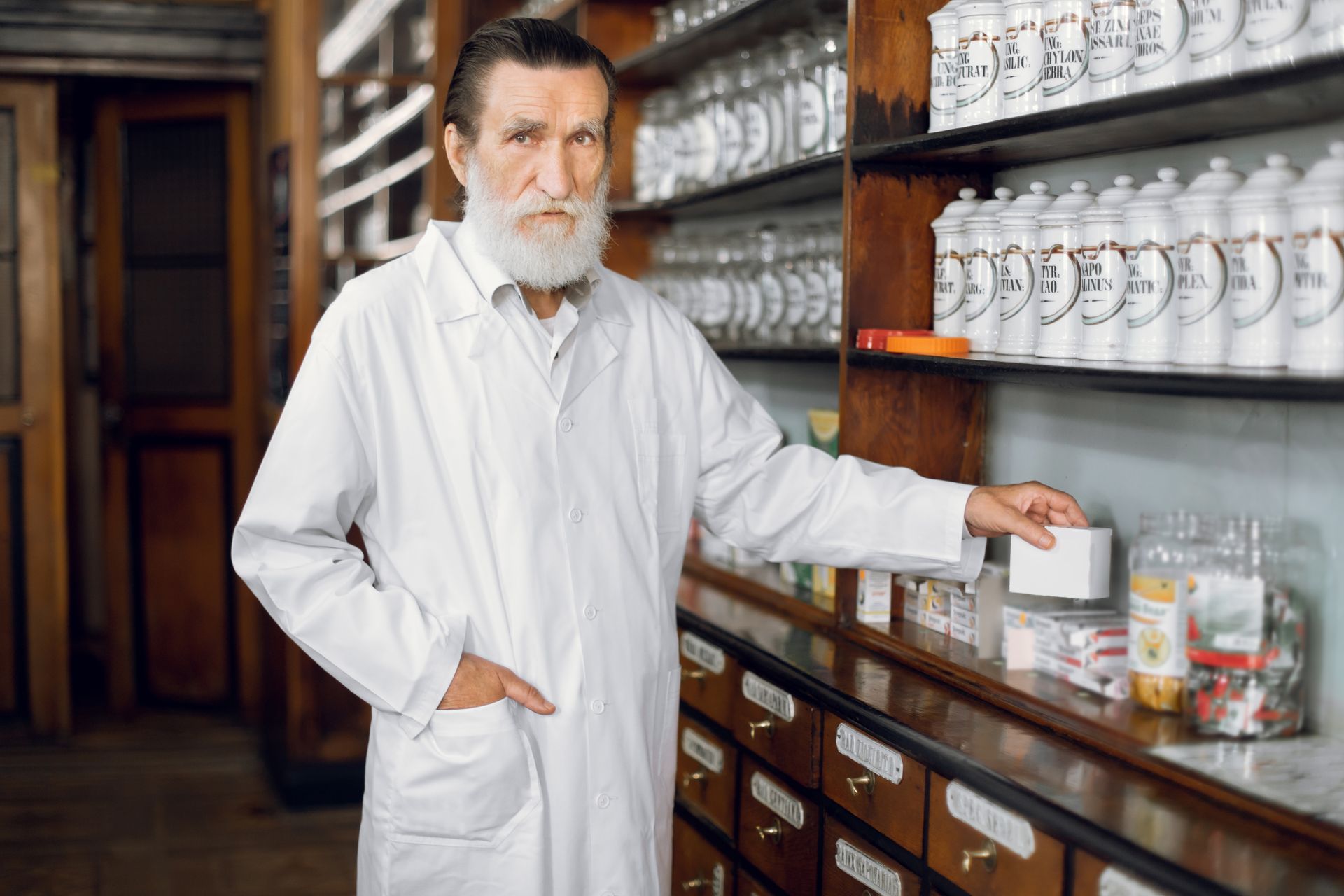La medicina soviética y el problema de la confianza pública en los médicos: 1921-1929
El artículo examina cómo la relación entre médicos y pacientes en la Unión Soviética se vio afectada por la desconfianza pública durante la década de 1920. Tras la Revolución Bolchevique de 1917, el gobierno soviético implementó un sistema de salud universal basado en principios socialistas, prometiendo atención médica para todos los ciudadanos. Sin embargo, esta promesa generó altas expectativas y cambios sistémicos que desestabilizaron la relación médico-paciente.
Durante los años 20, los profesionales de la salud se enfrentaron a un público desconfiado y, a menudo, violento. Las revistas médicas de la época documentaban casos de médicos, enfermeras y asistentes maltratados por pacientes o sus familias. Estos relatos promovían la imagen de médicos asediados por un público mal informado y frecuentemente armado. Ejemplos como el de un esposo que amenazó con disparar al cirujano de su esposa si la operación no tenía éxito, alimentaron una narrativa de vulnerabilidad médica y se utilizaron para abogar por protecciones adicionales.
A mediados de la década, el término "epidemia" se utilizaba para describir el nivel de agresión contra los médicos. En respuesta, las instituciones médicas retiraron objetos pesados de las salas para evitar que los pacientes los usaran como armas. Algunos médicos llevaban armas y otros abordaban a sus pacientes con cautela, temiendo acusaciones de mala praxis.
Un caso destacado de esta atmósfera tensa fue el asesinato en 1927 de la doctora Evgeniia Esterman en Járkov, Ucrania. Esterman fue asesinada por Neonila Kochetova, una tipógrafa cuya hija murió bajo el cuidado de la doctora. Kochetova acusó a Esterman de diagnosticar erróneamente la condición de su hija y de tardar demasiado en llamar a un especialista. Justificó su acto como una forma de evitar que Esterman tratara a otros pacientes en el futuro. El juicio resultante, que se llevó a cabo ante una multitud en el club local de trabajadores metalúrgicos, terminó con un veredicto de culpabilidad y una sentencia de cinco años de prisión.
Además, los médicos judíos y aquellos educados antes de la revolución enfrentaron sospechas avivadas por el antisemitismo y las campañas periódicas del régimen contra los enemigos de clase. Un evento notable fue el "juicio de los médicos" de 1929 en Járkov, donde los acusados fueron señalados por promover el nacionalismo ucraniano, conspirar para envenenar a sus pacientes comunistas y explotar la confianza fundamental otorgada a ellos como sanadores. Este ambiente de miedo disuadió a algunos ciudadanos soviéticos de buscar atención médica, exacerbando la desconfianza en el sistema de salud.
La desconfianza pública en la medicina soviética durante este período tuvo profundas implicaciones políticas y sociales, afectando tanto la práctica médica como la percepción pública de los profesionales de la salud.
El caso de los médicos soviéticos nos recuerda hoy que ganarse y mantener la confianza es un proceso continuo de negociación que solo está parcialmente controlado por la comunidad médica.